APROXIMACIÓN CRITICA
A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN CAPITALISTA
Análisis de las principales concepciones sobre el
proceso de "globalización"; la teoría económica de la globalización,
no es un mito sino más bien un proceso de internacionalización de las
relaciones económicas y sociales capitalistas; donde esto último se ha
convertido en un proceso histórico - concreto y por lo tanto real que ha
tratado de ser confundido con un proceso casi inexplicable y carente de fundamento
como lo es la globalización. La
inconsistencia de esta globalización se revela por una serie de elementos:
El más significativo es el actual proceso de
crisis mundial causado por los fundamentos teóricos del modelo neoliberal,
contradiciendo las bases teóricas de los modelos de desarrollo de los que forma
parte la globalización y que muchos comienzan ya a rechazar el uso del término.
Sin embargo, la pregunta es ¿cómo un proceso histórico puede ser desechado así
de la noche a la mañana? La respuesta es que la globalización “no es un mito,
sino que la globalización llegó para quedarse” y que nunca fue más que un
proyecto hegemónico diseñado por el capital transnacional para articular a su
favor, y a favor del modelo neoliberal, la estructura objetiva de
interconexión, interdependencia y funcionalidad global que el capitalismo ha
ido creando en siglos de su desarrollo, y como teoría del desarrollo sus supuestos
están cargado de limitaciones, contradicciones y tensiones de todo tipo.
Es difícil fundamentar que entre el Neoliberalismo
y globalización exista contradicción, por lo que no es casual entonces que
globalización y neoliberalismo hayan
caído en desgracia casi al mismo tiempo, lo que existe en la realidad es que son
dos proyectos que se complementan, y difícilmente pueda existir el uno sin el
otro.
Ahora bien, en esta
temática es preciso dar por entendido que muchas economías después de practicar
por más de medio siglo un modelo económico cerrado denominado “sustitución de
importaciones” cuya fundamento es economía hacia adentro; estas se hayan anquilosado,
y ante un proceso tan
dinámico, como es la globalización, de estas economías y en especial los países
periféricos no tengan oportunidad de ser competitivas ante los países hegemónicos.
El criterio de que el marxismo clásico y la
teoría leninista del imperialismo, en sus principales obras apuntaba con claras
tendencias a la internacionalización del capital y las relaciones de producción
propias de él. Estos pensadores como precursores teóricos de este proceso
llamado globalización, pero en nuestra opinión, el análisis clásico difiere en
radical medida de los fundamentos más contemporáneos, sobre todo del
pensamiento burgués, en que señala la esencia explotadora, contradictoria y
burguesa de esta internacionalización de la producción.
Las
concepciones contemporáneas analizan algunas concepciones más modernas sobre la
globalización, algunas de ellas claras muestras de definiciones y concepciones
puramente técnicas y apologéticas de este proceso, que aparentemente aparece
como una situación de conexión global donde la tecnología es el factor
dominante, obviando que la tecnología en sí misma es una de las formas concretas
de existencia del capital productivo. Sería prudente recordar que no existe
tecnología sin ideología.



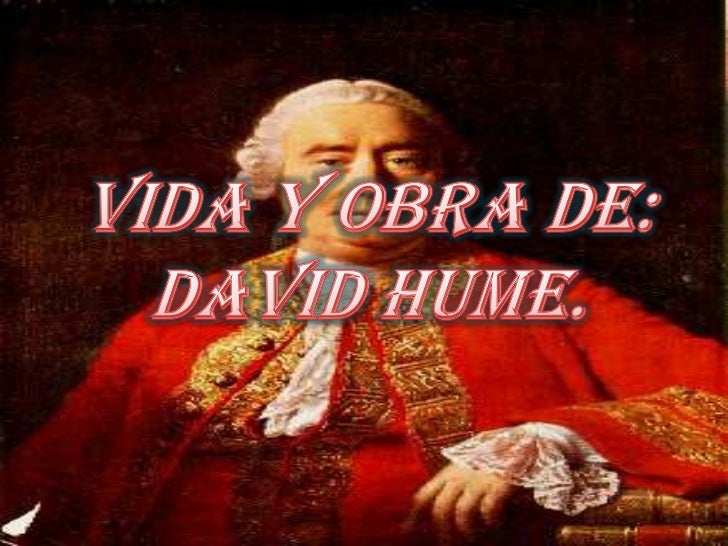









.jpg)

.jpg)



.jpg)

.jpg)
.jpg)




.jpg)

